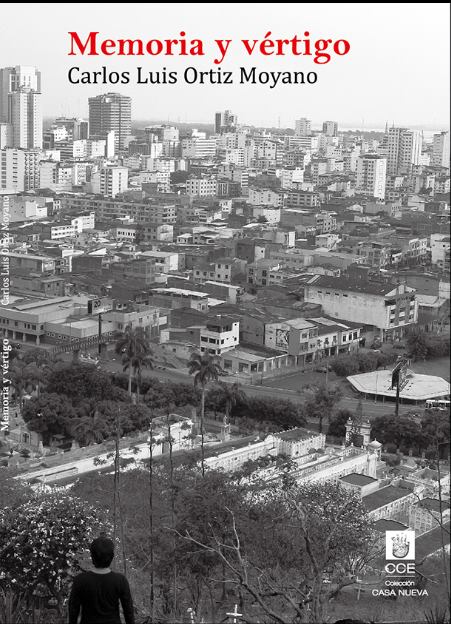Blanca era la piel del conejo muerto, así como la del
vivo, pues no había diferencia entre ambos, tal vez algo de rigidez en el
cuerpo del primero, demasiado temblor proveniente del cuerpo del segundo. Habían
sustituido rápidamente al conejo muerto por uno vivo para que la niña no se
diera cuenta y así no tendrían que explicarle, aún, los rudimentos de la
muerte.
Fue una operación exitosa, al parecer, pensó la madre,
mientras la miraba jugar, desde la ventana de la cocina, pues la niña seguía
los pasos del blanco animal, blanquísima era la piel del conejo bajo el sol,
sin darse cuenta de que aquel era un sujeto distinto al que ahora yacía en el
bote de la basura bajo unos periódicos viejos.
Poco después, la niña entró corriendo a la cocina,
contenta, distraída, infantil, pidiendo una manzana para compartir con el
conejo.
«Si supieras que no es él…», pensaba la madre, un poco
triste, mientras cortaba, precisa, pequeños trozos de fruta. Cuando terminó, le
estiró el plato a la niña y esta lo recibió agradecida. Corrió hacia la puerta,
pero antes de salir, se detuvo para decirle, feliz, distraída, infantil:
―El conejo me dijo que si le daba fruta, me llevaría a un
viaje por un hueco en la tierra, todo debajo de la tierra.
—Mira que debajo de la tierra está oscuro… y a ti no te
gusta la oscuridad.
—Tienes razón, mamá, le digo que no, mejor.
Ella se fue y la madre se quedó suspensa, un segundo, con
el cuchillo en la mano, recordando cómo había muerto el conejo anterior.
Tratando de alcanzar un trozo de zanahoria, el animalito se había metido en un
desagüe, un hueco en la tierra, y se había ahogado.
«Cosas de niños», zanjó en su cabeza. Recordó que ella
hablaba con los animales, cuando pequeña, con las paredes, consigo misma, con
un amigo imaginario que la invitaba siempre a ocultarse en el clóset cuando el
sol se posaba con violencia en el jardín.
El camión recolector de la basura no había pasado por la
calle la noche anterior y los perros callejeros habían aprovechado aquel
descuido de los humanos para arremeter con furia contra las bolsas negras,
hurgando, buscando algún restrojo que echar a sus estómagos.
El conejo muerto
había sido un festín, seguramente. De él había quedado un pellejo sanguinolento
en la vereda para cuando ella fue a limpiar el destrozo.
Se lavó las manos en el fregadero de la cocina tratado de
quitar de su cabeza la imagen del animalito, del que había estado vivo hasta el
día anterior, despedazado por las fauces de un perro que ella imaginaba
atigrado, famélico, de patas demasiado grandes para su delgadez. Un pellejo
había quedado de esa piel blanca bajo el sol, un pellejo percudido y opaco bajo
el sol.
Miró por la ventana, aún restregándose los dedos.
La niña, en cuclillas, seguía atentamente los movimientos
del conejo, su mínimo gesto de acicalarse la blanca piel bajo el sol.
«No es justo», pensó. E iba a seguir con una letanía de pensamientos
sobre la vida y la muerte, la inocencia de los niños y demás, cuando se dio
cuenta de que algo había cambiado afuera, en el jardín. La niña, antes atenta
al conejo, ahora parecía ponerle atención a algo en los arbustos del fondo.
Parecía escuchar, parecía asentir, parecía sonreír a algo más allá de su propia
vista. Volvió todo a la normalidad y la niña pareció, entonces, mirar de reojo
hacia la casa, hacia su madre.
«Cosas de niños», zanjó en su mente. Recordó que cuando
niña ella también miraba fijamente los arbustos de su jardín y creía oír voces,
susurros entre las plantas. Aguardaba, con la vista fija en las hojas, que una
araña u otro bicho le saltara encima para poder gritar, entonces. Se anticipaba
al miedo, fascinada por los múltiples y pequeños movimientos que le daban vida
al jardín.
Volvió a su presente cuando la niña entró a la cocina,
pestañeando, un poco a tientas, deslumbrada aún por el sol.
Ella le preguntó:
—¿Qué había tan interesante en el arbusto que te quedaste
mirando para allá?
—Tengo un amigo, ¿sabes? Se llama Gru. Y ahora estaba
escondido ahí, entre las plantas. Me estaba hablando.
—¿Y qué te decía?
—Que hacía mucho sol, que él se iba a meter a la casa,
que yo también tenía que entrar para que no me afectara el sol en la cabeza.
—Es muy inteligente tu amigo, hace mucho sol para ti, a
ver, ven para acá… —y acercó a la niña a sí para tocarle la frente—. Sí, estás
acalorada, quédate mejor ya dentro de la casa. En un rato ya vamos a almorzar.
La niña salió por la puerta del pasillo y ella, una vez
sola en la cocina, se puso la mano sobre la frente. También estaba acalorada, tenía
un zumbido molesto en los oídos; cuando recogía la basura, el resto miserable
del conejo sobre la vereda, el sol le había taladrado la cabeza, se había
posado con total peso sobre los hombros y la nuca.
Buscando aire, más aire, necesitaba más aire, levantó la
cabeza y miró hacia arriba, boqueando, aspirando ruidosamente. Abrió y cerró
los ojos varias veces para desterrar las manchas rojizas que se movían sobre el
techo.
Bajó la cabeza y buscó un objeto con la vista, pero antes,
miró a su alrededor.
La niña no estaba por ahí.
De hecho, ella estaba en el armario del corredor,
escondida, recuperando la temperatura de su cuerpo gracias a la oscuridad,
disfrutando de la voz de su amigo Gru que le decía que no quitara la vista de
su madre, que observara cada uno de sus movimientos.
La madre, con un cuchillo en la mano, abrió la puerta que
daba al jardín y salió.