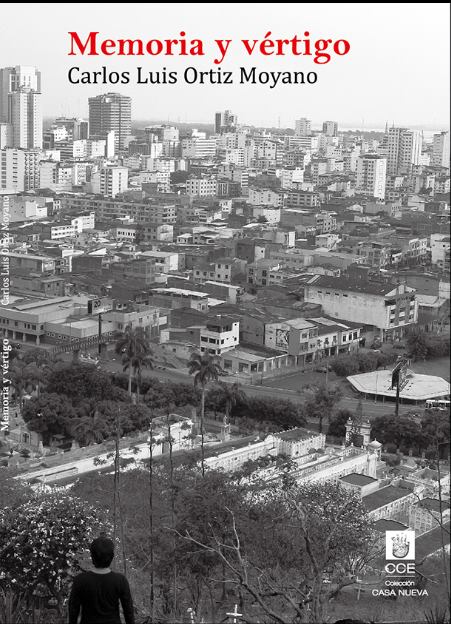
Cuando
Carlos Luis dice —en una entrevista que da para LA República—: “Para mí no existe poesía de la victoria, más hay poesía de la
memoria, de los sentidos; la derrota es una experiencia personal. Mi poesía es
testimonial”, nos abre una clave de lectura de su último poemario “Memoria y
vértigo (CCE, 2016). Y esta clave no viene en forma de llave a abrirnos la
cabeza; más bien llega como un yunque, un cincel y un martillo, para modelar la
lectura, esculpirla o ponerla en orden. La poesía es lectura, así como es
silencio y choque de sílabas mientras vamos de una palabra a otra.
Quizás
el recuerdo es así.
Quizás
la fabulación de la memoria sea así.
Porque
si bien estamos ante una especie de registro de vida, esto es una
representación de esa vida. Así como las fotografías de tiempos
pasados —por más amarillas que se pongan por el paso del tiempo— juegan a
crear un pasado que más que realidad es una interpretación, Carlos Luis trata
de recopilar una vida —la suya, la del traslado, la de los libros y la
música, la de la gente que está, que estuvo, que no va a estar, con unos versos
que nos atraviesan tanto en ritmo como en melodía—, pero no lo hace como
registro, sino como un dibujo, una aproximación que a la larga va a ser inútil.
He ahí la derrota, la memoria ya es derrota porque siempre va a ser un
ejercicio trunco. Carlos Luis hace un poemario sobre eso, nos regala algo que
perturba, duele y encanta.
Escribe
en Donde no habitamos:
“No
hay compás que trace una circunferencia con gente que ya no habitamos,
solo un trajín amplio del vacío en el que somos renacimientos y estatuas.
Un sonido lejano en el tórax de las bestias,
una amalgama de metales oxidados en los muelles de la nada”
No habitamos en eso que creemos habitar. La voz trata de ayudarnos a encontrar un pasamanos para atravesar las escalinatas, en reversa. La voz del poemario se convierte en otras voces, en variaciones de la misma sensación, como ese resumen de acentos que este autor —que nació en Alausí, pero que ha vivido en Guayaquil y Quito— tiene grabados en su memoria como heridas de guerra.
El
vértigo del poemario es la vida. La memoria no hace más que reafirmar ese vacío
en el estómago ante la cima del mundo, ante lo que está por abajo, ese pasado
inasible. En Vértigo, dice:
“Fui vértigo.
Vértigo y carne más carne sobre el vértigo.
Caracol dejando semillas en el pueblo inventado”
En esa invención de ese pueblo, de ese espacio vital, está la verdadera conciencia de la existencia. No somos más que un recuerdo errado.
“Los
hábitos cambian, como cambian las frases escondidas en la piel empolvada de los
libros”
Este
verso, el que inicia el poema Expediente o inventario, reduce a algo discreto
ese intento por formular lo que somos y lo lleva al terreno de lo que no
vemos, de lo que dejamos ahí, a un lado. La vida como algo que pasa, como
olvido que nos ayuda a estar vivos para siempre, porque en el recuerdo
solo permanece una vida en secciones, incompleta. Si todo se transforma, hasta
los hábitos, la vida qué.
Se
trata de buscar algo que le dé sustancia al acto de sobrevivir al resto, a los
que se van:
“Ahora
el pasado existe para enternecerlo con la huida, para sonreír en homenaje al
polvo y a las cruces devoradas por la tara de la noche.”
Eso que se devora, que desaparece —como queda expuesto en el poema El acto de sobrevivir— involucra el contacto con otros, porque ahí somos, ahí está ese pueblo inventado. Los nuestros, nuestra gente y en el caso del poeta: su padre. En Padre, dice:
“También
hay coches de madera de descarrilo con el cansancio que me confiere el pasado,
con el tiempo que se esparce en cada cumbre que levanto con memoria.”
Porque
todo tiempo pasado en presente y puede ser futuro. El todo temporal se vence
con esa fabulación, que se espanta por una máxima de vida: en nuestras
interacciones, incluso en las más inofensivas, estamos condenados a hacer daño;
porque al final somos nosotros mismos ese entorno, alimentamos el contexto, le
damos forma a esa memoria con los dolores colectivos y propios:
“Temo
entrar en la vida de otros, puede ser dañina puede ser mortal. Entro en mí como
en otros seres carentes de mundo, sabiendo el desconocimiento de las
constelaciones. La voluntad de un rostro me dijo dónde estaba y no supe más.”
Temor
es el poema que se convierte en ombligo de este cuerpo, de alguna manera.
Este
poemario está dividido en tres partes, y en todas hay una plegaria hacia la
titánide griega de la memoria, Mnemosyne. Una figura particular
porque también se la considera responsable de las palabras, al ser madre
de las musas, esas que son invocadas por poetas como Homero, y en ese cobijo se
crean las grandes épicas que reformularán la realidad, el recuerdo o la idea
del recuerdo. La palabra como construcción del mundo. Mnemosyne se convierte en
una sábana que cubre todo, que sostiene la lucha, que de entrada está perdida.
“Memoria
y vértigo” es, desde la derrota, un poemario sobre la vida. Sabemos que vamos a
morir, así que esa condena, esa tragedia, no hace más que revalidar toda
experiencia vital, porque solo importa el aquí y ahora. Cuando lo entendemos,
eso sí, es demasiado tarde.