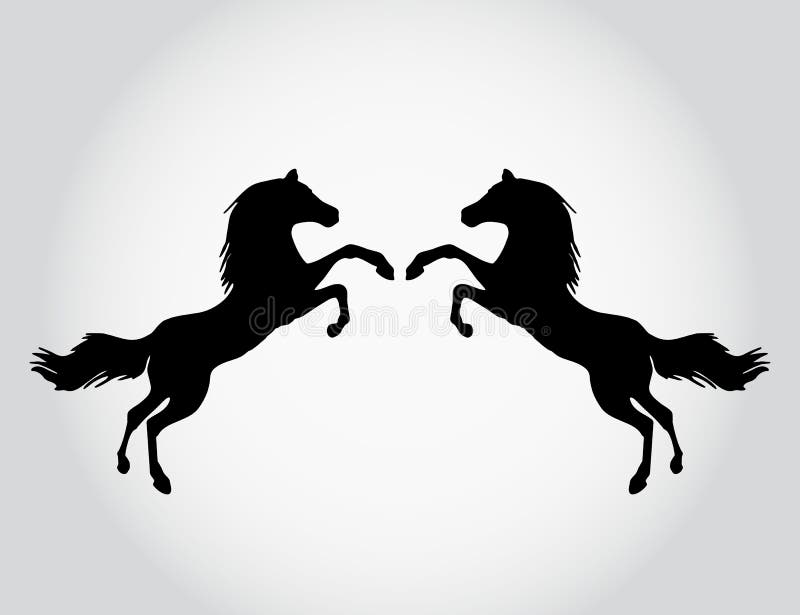
ENTRE LA NIEBLA DE
UN MEDIO DÍA
Corrían nubes
bajas por el centro de Quito aquel invierno de 1953 y El Faquir había retornado silencioso, quizás en una de esas nubes,
desde Caracas. Nadie lo vio, todos lo pensaban allá, sanando profundas
humedades óseas bajo el sol generoso del Caribe. El país marchaba con el tercer
velasquismo, positivo para construir vías y centros educativos; negativo para
la libertad de prensa y las voces opositoras…cualquiera que lo criticara desde
adentro era despedido en un santiamén.
Aquel medio día
con el sol atrapado en las quebradas del Pichincha, César visitó la pequeña
oficina jurídica de mi padre en el edifico Gran Pasaje de la calle García
Moreno: esa lengua larga de piedra, enlutada por las siete cruces, donde
funcionaba la Casona Universitaria y en
la que todavía se esparce por toda una cuadra la osamenta del Palacio de
Carondelet, frente a la Plaza Grande, cuyos floripondios adormecen los dolores
de la historia. El Faquir lucía
reseco y su traje, dos tallas mayores, se bamboleaba bajando las gradas del
Gran Pasaje como una bandera caída. La niebla del camino iba tatuada en los
gruesos espejuelos, donde su mirada nocturna se perdía cada vez más dentro de sí. Avanzaban tomados
del brazo, como de costumbre, en los esporádicos y prolongados encuentros;
César tambaleaba un poco porque no había dormido, quién sabe cuántas noches con
el mismo insomnio que desataba en sus cantos de centrípetas y centrífugas
revelaciones. Iban rumbo al Madrilón para tomar un café con algo fuerte. En el
interior del palacio, Velasco Ibarra remojaba su largo índice en el tintero,
bocetando un nuevo discurso. El Faquir
tosía y guardaba su flema en el pañuelo. La tos fue cortada por los gritos de un
grupo de estudiantes, periodistas e intelectuales que venían desde el norte
hacia Carondelet, celebrando el paro de los medios de información y exigiendo
la libertad del secretario de la *SIP, Jorge Mantilla, recluido en el penal.
Entre los manifestantes, César y mi padre descubrieron amigos comunes,
escritores, poetas y algún pintor. Ambos se introdujeron en la marcha a
saludarlos, imbuidos de solidaridad, el momento en que la caballería de policía
arremetió contra todos. Ante el acoso y terror de ser aplastados por
gigantescos corceles, los participantes se lanzaron en desbandada hacia la
plaza, trepando las rocas y paredes de la catedral y refugiándose en casas y patios del vecindario… Sobre el
centro de la calle de resbalosa piedra,
César Dávila Andrade, acompañado de mi viejo, haciendo puños y confrontando la
arremetida policial con sus troncos impulsados hacia adelante, detuvieron la
avalancha represiva, provocando el relinchar de los caballos que levantaban sus
patas delanteras, tratando de liberarse de sus jinetes… Es que la solidaridad
tiene una alianza con los seres de la
naturaleza, más profunda que la militancia política.
*SIP: Secretaría
Interamericana de Prensa